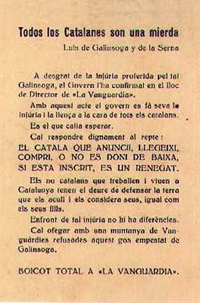Por
Enrique de Diego.- La República es intelectualmente superior a la
monarquía.
Desde el punto de vista teórico, la República es conveniente,
deseable y la fórmula que se identifica de manera más plena con el
gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. La República
responde al principio de igualdad de todos ante la Ley. Nadie nace en
una posición superior a los demás. No establece discriminación, ni
privilegio. Cualquiera puede llegar a ser presidente. No es preciso
situar a éste en zona de exclusión respecto al imperio de la Ley, sino
que, al contrario, ha de ser ejemplar en cumplirla y hacerla cumplir.
La República no precisa generar una aristocracia, una casta
parasitaria, sobre la que sustentar su estabilidad, pues se dirige
directamente a la voluntad popular.
En el terreno de lo práctico, es notorio que ha habido repúblicas
ineficaces, y algunas –como las comunistas- manifiestamente contrarias a
la libertad personal. No vale, ni es viable cualquier república. Aunque
la idea republicana sea superior a la monárquica, no es buena en sí,
precisa de marcos adecuados y eficaces. Ha de estar relacionada con otra
serie de principios, sin los cuales la democracia degenera o es pura
ficción. Ha de compaginarse indefectiblemente con la división de
poderes. Eso implica que la elección del legislativo, el Parlamento, y
el ejecutivo, el presidente, han de ser distintas, y los legisladores
han de tener plena representatividad personal, relación directa entre
electos y electores, de forma que la cámara parlamentaria ejerza sus
funciones de control.
Los parlamentarios han de ser elegidos a través de distritos
uninominales. Eso conlleva una apuesta clara por la moderación, pues el
candidato ha de esforzarse por conseguir el mayor número de votos y, por
tanto, ha de dirigirse hacia las zonas templadas y mayoritarias del
electorado. Esa fórmula permite la relación directa entre el
representante y el representado, pues el político no depende, de manera
decisiva, de las burocracias partidarias, sino directamente de los
votantes, que votan a las siglas pero mucho más a las personas. Esos
parlamentarios se deberán a los intereses y criterios de sus electores
y, por tanto, estarán en condiciones de servir como auténtico
contrapoder al ejecutivo.
Ninguna democracia ha sobrevivido a ninguna de las fórmulas
partitocráticas devenidas del nefasto sistema proporcional. No lo hizo
la República de Weimar, cuyo sistema proporcional permitió el ascenso
del nazismo, hasta la toma definitiva del poder en 1933. Ni la IV
República francesa, ni el corrompido sistema italiano que pivotó sobre
la Democracia Cristiana y que se llevó por delante a ese partido.
El fracaso de la IV República francesa es altamente significativo. Su
sistema electoral proporcional impidió la formación de gobiernos
estables. El presidente era una figura decorativa y también carecía de
poder el primer ministro. Lo que De Gaulle definió como “el ballet de
los partidos” hizo que la toma de decisiones se hiciera prácticamente
imposible, sobre todo cuando podían resultar impopulares.
Los partidos
tendían a eludir responsabilidades o a endosárselas a los compañeros de
coalición; al tiempo, de manera compulsiva, eran proclives a respuestas
emocionales que consideraban respaldadas por la opinión pública, como la
guerra de Indochina que se resolvió con la derrota francesa en Dien
Bien Phu (1954) o los vaivenes, cortoplacistas, de la inoperancia a la
extrema dureza en la Argelia francesa, que fue el escollo en el que
terminó encallando la IV República.
En 1958, el general Charles de Gaulle, llegado al poder por exigencia
de los militares, y con Francia al borde de la guerra civil, sometió a
consulta una Constitución –aprobada por 17,5 millones de votos contra
4,5- que Paul Johnson define como “de lejos la más clara, la más
consecuente y equilibrada que Francia había tenido jamás”.
Polarizó la
política francesa en dos grandes bloques, izquierda y derecha, “y obligó
–explica Paul Johnson- a los votantes, en la segunda vuelta, a adoptar
decisiones inequívocas. Reforzó al ejecutivo y le permitió adoptar
decisiones con autoridad y aplicar medidas consecuentes. Sobre todo el
sistema de elección de presidente de 1962, aprobado por 13,15 millones
contra 7,97 millones, otorgó al jefe del Estado, más allá de los
partidos, un mandato directo que emanaba del electorado”.
Es bien sencillo de entender y no hay que perder mucho tiempo en
explicarlo: el sistema proporcional fragmenta la representación y
favorece a los grupos minoritarios, dificultando la formación de
gobierno, salvo mediante arduas y gravosas negociaciones con grupos muy
escasamente representativos, que pasan a ser decisivos.
De esa manera, se prima al minoritario y al radical. Los grupos
mayoritarios tenderán necesariamente a intentar competir por el mercado
electoral de esos grupos y, por supuesto, a modificar sus criterios de
forma que esos pactos sean posibles, con lo que todo el sistema se va
corrompiendo y radicalizando.
El sistema electoral español, con la
nefasta coyunda del sistema proporcional corregido de asignación de
escaños, más la provincia como circunscripción electoral, impide, de
hecho, la consolidación de un tercer partido nacional, mientras permite
que los partidos separatistas eludan el castigo al tercer partido
concentrando el voto en unas pocas circunscripciones, con lo que se
convierten en la bisagra de la estabilidad de una nación a la que
pretenden destruir y de la que aspiran a secesionarse. Se puede pensar
un absurdo mayor, pero resulta difícil.
La clave de la República es que el presidente no dependa de la
voluntad de los partidos, sino que su representatividad sea obtenida de
todo el cuerpo electoral nacional; que la República sea
presidencialista. Un presidente de la República elegido en votación
directa por toda la nación no dependerá de los grupos minoritarios
radicalizados, ni mucho menos de los separatistas. No es chantajeable
por ninguno de ellos, su legitimidad de origen y su potestad es plena
(mientras el monarca siempre está al albur de que se cuestione su difusa
legitimidad).
Durante cuatro décadas, los españoles han sido sometidos a una
pertinaz propaganda monárquico-juancarlista, en la que no se ha
establecido límites para la decencia. El reinado juancarlista ha sido
presentado, sin rebozo, como una concatenación de proezas y milagros,
elevando el oportunismo a la categoría de épica hazaña. Para perpetrar
esta singular impostura han tenido que coincidir dos líneas
estratégicas: el silencio informativo, con todos los registros, desde la
autocensura a la oscura coacción, y la complicidad interesada de la
nueva aristocracia, de la casta parasitaria.
Lo que se conoce por izquierda, residuos y detritus del socialismo
real, se vendió, al comienzo de la malhadada transición, por mucho más
que un plato de lentejas, por un extenso botín y la patente de corso
para expoliar a modo a las clases medias. Su exhibición, de tanto en
tanto, de la bandera tricolor de la segunda república bolchevique no
supera los tonos de la mascarada.
Lo que se conoce por derecha se ha
vendido por mucho menos. A pesar de ser el juancarlismo una monarquía
instaurada que propende a cortejar a la izquierda, la derecha, si por
tal entendemos al PP, que en muchos aspectos es básicamente un partido
socialista que no se reconoce, ha hecho del monarquismo una de sus señas
de identidad. Los congresos del Partido Popular se inician con una
proclamación de adhesión y fe monárquica que recuerda, en su sumisión, a
las épocas de las pelucas empolvadas.
Este consenso no es otra cosa que la defensa a ultranza del esquema
depredador y prebendario en que se basa un sistema sistemáticamente
expansivo que ha superado ampliamente los límites de sus últimas
contradicciones. Las gentes, llevadas a la ruina, han caído en la trampa
mediática. Conozco a no pocas que, ante las incertidumbres, han mirado
hacia la familia real y han percibido en su aparente plácida
tranquilidad un facto de estabilidad. Puesto en el timón del mando, en
la Jefatura del Estado, no se han detectado signos de inquietud en su
dolce far niente, han considerado que nada pasaba, que no se justificaba
la alarma o la rebeldía.
Mientras el barco de la Patria iba a la deriva, mientras se abrían de
continuo vías de agua en su casco, el ‘Bribón’ surcaba los mares de la
molicie. Y el ‘CAM’, pues para satisfacer las ansias marineras de Felipe
de Borbón, los impositores de la Caja de Ahorros del Mediterráneo
fueron expoliados.
Que una institución nacida para democratizar el
crédito haya terminado de mamporrera del Borbón es tanto una metáfora
como un paradigma, porque el ‘CAM’ es también el simbolismo de una casta
que ha hundido las cajas. Obligada por la acumulación de nefastas
gestiones, de rapiña político-económica, la institución financiera a
fusionarse con CajaAstur o de ser intervenida, aún en el verano de 2010,
el denominado príncipe regateaba a costa del empobrecido impositor
alicantino.
La República presidencialista no surgirá de la casta parasitaria,
pues es la gravosa corte del presente, la legión plebeya que nos
asfixia, sino de una sociedad civil rearmada intelectualmente y
regenerada moralmente, que salga airosa y decidida de la trampa
monárquica.
Ser hoy y aquí republicano es, más allá de la convicción
racional, puro instinto de supervivencia. La República es un ideal,
también una necesidad. O España será republicana o no será.
Del libro “La monarquía inútil” (editorial Rambla)